A menudo lo que se ve y lo que nos dicen que pasa, no se corresponde con lo que en realidad está pasando. Y no se trata aquí de ver ningún tipo de conspiración, es simplemente el fracaso de un modelo, incapaz de mostrarse con sus vergüenzas al aire. Deben por tanto fingir, aparentar, o hacer como que hacen, cuando en realidad no hacen. Y esto, justo esto es lo que sucede cuando Pedro Sánchez anuncia la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Una medida que, sorprendentemente, cuenta también con el respaldo del Partido Popular, arrogándose estos últimos incluso la propia idea. Cuando PSOE y PP coinciden sin fricción, atentos, porque no se trata del advenimiento del buen rollo y la búsqueda de consensos estructurales, solo nos están marcando el límite de lo que la farsa de sistema político que tenemos puede tocar sin incomodar a quienes realmente mandan.

De entrada, la medida se presenta como una respuesta responsable a un problema real: el impacto de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes. Y sí, está muy bien, porque abordan un problema que existe. Pero este entusiasmo compartido del bipartidismo no nace de una voluntad de cambio estructural real, es una pose que trata de mostrar que la política todavía puede, cuando no hacen más que afectar o limitar a los consumidores pasivos, en este caso los niños -otra vez los niños-, pero nada se atreven contra la superestructura económica que hace posible que las redes sean una jungla sin más leyes que la banalidad, el engaño y el beneficio.
A ver si me explico. Prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes sociales no altera el reparto de poder económico. No pone en cuestión a las grandes plataformas tecnológicas, que ya veremos en la segunda parte cómo se pasan por el forro estas prohibiciones para saltárselas. Y ya puestos, viendo lo preocupados que están PP y PSOE por la salud y el bienestar de nuestros menores, bien podrían seguir preocupados para cuando cumplan la mayoría de edad, y que tengan acceso a una vivienda digna, a salarios decentes, sanidad, etc., etc. Pero no, no caerá esa suerte. Al bipartidismo español y a la política en general, no se les ocurre intentar afectar o limitar a los fondos de inversión que controlan el mundo, tampoco tocan o intervienen en el mercado de la vivienda, ni en el sistema laboral, ni en la estructura energética, no legislan contra las farmacéuticas, contra los lobbies alimentarios o contra la locura armamentística y ultrabelicista. En realidad no tienen nada para ofrecer a las nuevas generaciones que no sea un horizonte vital de precariedad permanente. Su intervención se limita así a actuar sobre un síntoma, que no afecta en absoluto al sistema que lo provoca, aprovechando que es moralmente vendible, políticamente barato y puede incluso gustar a mucha gente, en esta deriva neoconservadora en la que vivimos hoy.

Es una cuestión de incapacidad política, no hay más. El poder político, en especial es países como España, completamente vendidos al mercado (téngase en cuenta que en España apenas tiene peso el sector público en su economía, un porcentaje muy por debajo de la media europea, a años luz de países como Alemania, Francia, Suecia, Austria o Finlandia), no pueden -o no quieren- intervenir de verdad en el mercado de la vivienda porque chocaría con la especulación inmobiliaria y los grandes propietarios. Del mismo modo que no pueden controlar una sanidad crecientemente privatizada porque supondría enfrentarse a los grupos empresariales y farmacéuticas que dominan el sector de la salud. Como tampoco pueden recuperar la soberanía sobre la energía o el transporte, porque todo eso ya se vendió hace décadas.

Y es aquí donde el bipartidismo queda completamente desnudo, como el rey del cuento, y así hay que decirlo. Gobiernan solo sobre lo accesorio porque lo fundamental ya no está en sus manos. Regulan hábitos individuales al tiempo que aceptan como intocable un sistema económico que precariza, expulsa y empobrece. Se atreven a legislar sobre pantallas, pero no sobre el reparto del poder y la riqueza. Pero hay además un patrón más profundo que conviene señalar.
Y es que el sistema político actual, cobarde y rastrero como pocos, sí es capaz de entrar de lleno en la vida de las personas cuando son menores de edad o son débiles. Sí se atreve con los niños que aún son incapaces, con las familias humildes, con los sin hogar o con los ancianos. A ellos sí, les imponen lo que pueden ver, qué consumir, cómo se educan, con quién o en qué condiciones viven, o bajo qué tutela quedan. Puede prohibir, vigilar, intervenir, pueden separar. Y en nombre de la protección, el Estado demuestra una enorme capacidad de control y disciplinamiento, en especial sobre la infancia. Por eso legisla el acceso a las redes sociales, del mismo modo que controla la infancia a través del sistema de tutelas, administrando vidas infantiles como mercancía, con escaso control democrático y amplios márgenes de impunidad. Todo, justo hasta que cumplen 18 años. En ese instante simbólico se los arroja al mundo de la “libertad”, entonces, el sistema se retira de todo lo que realmente importa.

Hipocresía y paradoja se dan aquí la mano, en algo que no es accidental, es biopolítica, en el sentido preciso que lo formuló Michel Foucault: un poder que administra la vida, regula cuerpos y conductas, y decide cuándo intervenir y cuándo retirarse. La infancia es su terreno privilegiado, el espacio donde el control se legitima como cuidado. Pero la biopolítica -como hemos visto- tiene un límite muy claro: no actúa sobre las condiciones materiales de la existencia. Al alcanzar la mayoría de edad la persona deja de ser un sujeto a proteger y pasa a ser un sujeto a responsabilizar, y, en último caso, si no se “portan bien”, a perseguir, a criminalizar y a castigar. Esta es, queridos lectores, la libertad exigua que nos queda. Recuérdenlo cuando les hablen de ella todos esos adalides hoy tan de moda.
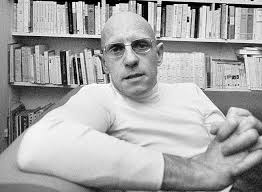
Foucault explicó con crudeza todo esto que hoy vivimos, anticipándose unas cuantas décadas. Nos presentó al Estado regulando la vida cuando todavía puede moldearla, y desentendiéndose de ella cuando debería sostenerla. Simone Weil fue todavía más lejos en este análisis, unas cuantas décadas antes que Foucault, cuando nos advirtió que la forma más eficaz de dominación no es la violencia directa, es el desarraigo resultante de privar a las personas de las condiciones materiales que les permiten habitar el mundo con dignidad (trabajo estable, vivienda, salud, comunidad), hasta convertir la libertad en una palabra vacía, limitada a la libertad del consumidor pasivo.
Y esto, lo que acaban de leer, si han conseguido acompañarme hasta aquí, es lo que se esconde detrás de esta nueva medida. El problema no son las redes sociales, es un sistema político que ha renunciado a garantizar las condiciones materiales mínimas para llevar una vida digna, y para disimular esa renuncia se refugia en la gestión moral de las conductas, como si con eso pudieran cambiar algo. Y esta hipocresía, esta gran mentira, cada vez más gente la percibe, la nota, sin necesidad de diseccionarla como yo lo he hecho, y reaccionan, aún sin saberlo. Por eso, frente al bipartidismo incapaz y mentiroso, hoy florecen corrientes aparentemente rebeldes, llamémoslas Vox, Alvise o como queramos. Pero cuidado, porque las opciones que hoy se presentan como alternativa, envueltas en una pose antisistema y una retórica de ruptura, no parecen tener tampoco intención alguna de ir contra la superestructura que genera los problemas. Se limitan a señalar chivos expiatorios convenientes -el diferente, el débil, el libertino, el ateo, el último de la fila- canalizando la rabia hacia los de abajo, siempre contra los de abajo, donde estamos la mayoría, para que nunca miremos hacia arriba. En serio, ¿ese es el cambio que quieren?
Eloy Cuadra, escritor y activista social.
 Versus Sistema Contra el Sistema
Versus Sistema Contra el Sistema

